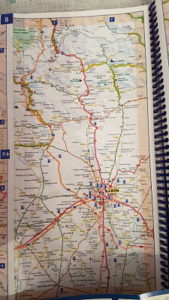 No debían de ser más de las cuatro de la tarde, pero ya estaba oscuro. Sentadas frente a la ventana de la sala de estar, mi prima y yo veíamos cómo llovía en Madrid. El verano se había acabado y, en muy pocos días, yo volvería a casa, empezaría la universidad y buscaría un trabajo.
No debían de ser más de las cuatro de la tarde, pero ya estaba oscuro. Sentadas frente a la ventana de la sala de estar, mi prima y yo veíamos cómo llovía en Madrid. El verano se había acabado y, en muy pocos días, yo volvería a casa, empezaría la universidad y buscaría un trabajo.
Llevaba un año dando saltos por Inglaterra, a donde había ido para mejorar un poco el pobre inglés que había aprendido en el colegio, y por España, donde había pasado varios meses descubriendo mis raíces.
En esos meses de reencuentro, había terminado antes de tiempo unas vacaciones a la orilla de un lago porque las carpas no eran —ni son— mi lugar favorito. Me había reído hasta que me dolió el estómago escuchando a una de mis primas decir a su madre que ni loca sería la reina de las fiestas del pueblo; que no se subiría a ningún camión ni saludaría a la muchedumbre —por ponerle un número a las pocas almas que veraneaban en el pequeño pueblo de mis antepasados—. Una noche, en la plaza de ese mismo pueblo, sentada sobre un estrecho muro de piedra junto a otros jóvenes del lugar, había rechazado un porro porque me dio asco ver cómo pasaba de una mano a otra y de una boca a otra.
Me había conmovido ver como mis tías, mujeres silenciosas y un poco hoscas, vestidas siempre de negro, calentaban por las noches nuestras camas con un brasero. Estoy segura de que de esa muestra de ruda ternura me viene el gusto por las sábanas tibias.
Después de un año regalado, de los que suceden muy pocas veces en la vida, las vacaciones habían, como todo lo bueno, terminado. Según yo, volvería a casa con muy poco más que mi inglés mejorado.
A los d ieciocho años no es fácil ver más allá de nuestra propia nariz.
ieciocho años no es fácil ver más allá de nuestra propia nariz.
La voz de Carolina interrumpió mis reflexiones.
—En Guatemala, ¿hay edificios muy altos?
La pregunta me extrañó. En ese momento, ¿a quién le importaba el alto de los edificios?
—No muchos —respondí vagamente—, casi todos vivimos en casas de una o dos plantas.
—¿O sea que allí veis mucho cielo?
—Supongo que sí. No me he fijado.
Era cierto. A mi edad, yo asumía muchas cosas como certeras.
—¿No te has fijado? —exclamó incrédula—. Pero si el cielo es una de las cosas más bonitas que hay. Por eso a mí me gusta el verano, porque vamos al pueblo. Allí, como todavía hay poca gente, las casas son bajas y, entonces, puedo ver el cielo completo desde mi habitación. Aquí, en Madrid, me toca verlo a trocitos.
Mis papás nos contaban que los meses de verano cerraban las casas de la ciudad y se trasladaban a vivir al pueblo.
No recuerdo de qué más hablamos esa tarde. Unos días después, volví a casa y entré a la universidad. Conseguí un buen trabajo gracias a mi inglés mejorado y me dediqué a vivir. Aunque conscientemente no volví a pensar en las palabras de mi prima, nunca dejé de mirar el cielo. Distingo perfectamente el celeste relajado del verano y el azul eficiente que viene después de la temporada de lluvia. Me gustan mucho los días brillantes, luminosos y sin nubes; sin embargo, mis favoritos son los cielos desteñidos por la bruma y el calor.

Hace unos días, atrapada en uno de esos atascos que padecemos muy a menudo los guatemaltecos de la ciudad, volteé a ver hacia arriba. Me encontraba en una calle que los altos edificios hacían parecer estrecha y apretada. Estiré el cuello por encima del timón y miré el cielo. Después de muchos, muchos años, las palabras de mi prima hicieron eco en mi cabeza.
Muchas grandes ciudades llegan a ser grandes a costa de la calidad de vida de sus habitantes.
El progreso ha ido demoliendo las casas bajas de mi niñez. En su lugar, se han levantado edificios que pelean por tener mejor vista que el vecino, que se tapan unos a otros sin ninguna consideración y que, al final, obligan a que las personas veamos el cielo a trocitos.
Aunque sé que en Guatemala todavía hay personas que pueden ver el cielo completo desde su habitación y que tenemos la suerte de vivir en un verano casi permanente, en ese momento, atrapada en el tráfico, tuve ganas de tener un pueblo de casas bajas y poca gente al cual poder escaparme uno o dos meses al año.
que pueden ver el cielo completo desde su habitación y que tenemos la suerte de vivir en un verano casi permanente, en ese momento, atrapada en el tráfico, tuve ganas de tener un pueblo de casas bajas y poca gente al cual poder escaparme uno o dos meses al año.
Patricia Fernández
15 de abril de 2019



11 comentarios
Jeannette · abril 18, 2019 a las 2:25 pm
En la suerte que tengo de poder ver el cielo hasta allá, donde mi vista no alcanza más, en la hermosura del Río Dulce, Izabal.
Patricia Fernández · abril 26, 2019 a las 2:57 pm
Así es, Jeannette. Tenemos que aprovechar los momentos.
Sandra Luna · abril 19, 2019 a las 6:40 am
Estoy frente a mi ventana viendo el cielo. Hermosa historia mi querida Patty.
Patricia Fernández · abril 26, 2019 a las 2:57 pm
Gracias, Sandra. No deje de verlo. Siempre es lindo y diferente.
Carmen Alicia Mendoza · abril 19, 2019 a las 8:44 pm
¡Me encanta! Un bonito relato,
fresco y alegre.
Patricia Fernández · abril 26, 2019 a las 2:56 pm
Gracias, Carmen Alicia. Un abrazo.
Majo Herrarte · abril 24, 2019 a las 6:32 am
Me encantó ❤ describe perfecto el sentimiento al ver al cielo ahora con tanto edificio
Patricia Fernández · abril 26, 2019 a las 2:56 pm
Gracias, Mariajo. Un abrazo.
Margarita · abril 28, 2019 a las 8:39 am
Que dicha tenemos, me recordé acostada en el jardín viendo al cielo con las primas y buscando las figuras de las nubes blancas blancas que van pasando y cambiando de forma constantemente.
Patricia Fernández · mayo 9, 2019 a las 10:27 am
Qué bueno que mi artículo la regresó a su época de niña. Buscarle forma a las nubes ha sido siempre una linda forma de entretenerse. Ojalá no dejemos de enseñar a los niños el valor y la fuerza que tiene la imaginación.
Lucy · mayo 18, 2019 a las 7:29 am
Me encanta como escribe Patty!!!