Después de casarme y regresar de mi luna de miel, mi esposo y yo nos instalamos en una casa de campo que se encontraba a varios kilómetros de la ciudad.
Fue ahí donde me enfrenté, por primera vez y sin ayuda, a la cocina y sus pucheros.

Mi primer intento fue preparar frijoles negros. Mi esposo me aseguró que era muy fácil, que cualquiera podía hacerlos. En mi casa, por ser mis papás extranjeros, siempre los comíamos de lata, así que nunca había visto cómo se hacían «los de verdad». Antes de animarme a cocinarlos —por fácil que fueran—, pregunté a varias personas la receta.
Ninguna me pudo dar una exacta. Todas eran al cálculo y al ojo:

—Pones a dorar la cebolla hasta que se vea transparente —me dijo un alma amable.
—Le agregas sal —me dijo otra.
—¿Cuánta cebolla? ¿Cuánta sal? —pregunté yo.
—La que quieras —respondían todas.
—Ni mucho ni poco aceite. Usted ahí ve cuánto —me dijo alguien más.
Y yo, muy obediente, puse los frijoles en la olla de presión, agregué lo que supuse era suficiente agua y la tapé rezando para que la tapadera no volara por los aires, como sucedió una vez en casa de mi mamá mientras se cocinaban las lentejas.

Sobreviví a la olla de presión y, a pesar de mi preocupación porque la licuadora olía a cable quemado, licué los frijoles hasta que estuvieron totalmente deshechos. Luego puse aceite en una olla sin tener ni idea de cuánto sería mucho o poco. Agregué la cebolla y, mientras se freía, metí varias veces la cabeza intentando, inútilmente, saber en qué momento se vería transparente. También le puse toda la sal que quise.
Por supuesto, los frijoles salieron grasosos, salados y con trocitos de cebolla quemada flotando por todos lados.
Desde ese día, mi esposo ha sido el encargado de preparar los frijoles de la casa.
Tiempo después invitamos a comer a unos amigos y yo decidí preparar una tortilla de patata española. Cuando le conté a Ricardo lo que iba a hacer, me miró con cara de risa y me dijo que si no había podido hacer frijoles, menos iba a poder hacer una torta de papa.
Aunque no voy a negar que su comentario parecía certero, decidí intentarlo.
Nuevamente, pedí la receta a quien se me ocurrió. Las respuestas fueron muy parecidas a las de los frijoles: nada era exacto.
Llegó el gran día.
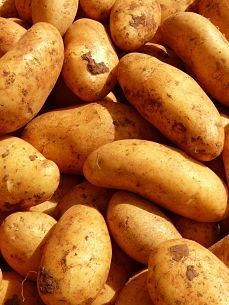
Elegí las papas con cuidado. Las pelé, las corté como había visto hacer a mi abuela, a mi mamá, a mis tías y a mi nana, las freí en aceite con cebolla y sal y las puse a escurrir en una servilleta de papel. Luego batí los huevos, les agregué otro poco de sal y les sumé las papas fritas, revolviendo con cuidado. Finalmente, puse la mezcla en un sartén y con un tenedor doblé la orilla hacia arriba. Cuando estuvo dorada por la parte de abajo, tomé una tapadera y le di la vuelta igual que había visto hacer en mi casa: con precisión y sin dudar para que no se chorreara. Mientras esperaba a que se dorara por el otro lado, la sellé con un tenedor. Finalmente, la resbalé del sartén a un plato.

Para el asombro de mi esposo —y el mío también—, quedó perfecta. Ni seca ni jugosa, ni salada ni sosa, ni cruda ni recocida.
Desde ese día, yo soy la encargada de preparar la tortilla de papa de la casa.
La historia terminaría aquí si no fuera porque esas dos experiencias me hicieron darme cuenta de que todos nacemos con los sabores de nuestros lugares impregnados en el subconsciente, y que los aromas que respiramos desde el mismo día en que nacemos llegan a formar parte de nuestro ADN.
Muchos de nosotros también fuimos lo suficientemente afortunados como para que se nos permitiera corretear alrededor de los fogones y las estufas. Eso nos dio la oportunidad de crecer observando a las abuelas, a las madres y a las cocineras de la casa.

Sé que en algún momento de mi infancia me gustó estar en la cocina; sé que, subida en un banco de madera, me alegraba remover la salsa de tomate hasta que espesaba en el punto exacto. Recuerdo que me encantaba probar con una cuchara las lentejas recién salidas del perol y que sentía un placer anticipado cuando ayudaba a mi abuela a hacer tostas fritas, un bocado que no es nada más que el pan del día anterior frito con aceite de oliva y sal, pero que para mí sigue siendo un manjar exquisito. Y ni hablar del tocinillo de cielo, ese postre de yemas de huevo y azúcar que, al día de hoy, es mi gran favorito.
También sé que en mi casa se cocinaba con la pasión del que intenta no cambiar los sabores originales, sabores que nos mantenían cerca de una tierra que había quedado atrás. Quizá fue ahí, en ese mantener la esencia de los platillos, que entendí que cocinar es un acto sagrado. De mis mayores heredé los sabores, texturas y olores que más tarde me permitieron cocinar algo por primera vez, conociendo exactamente a qué tenía que saber.
Aunque en algún momento de mi niñez o adolescencia cocinar pasó a un segundo plano para dar paso a otros intereses, nunca olvidé, entre otras cosas, cómo se corta una papa para que luego forme, junto a los demás ingredientes, una masa compacta y suelta a la vez.

Tampoco, igual que mis predecesores, sé muy bien cómo dar esas recetas heredadas. Si alguien me pregunta cómo calculo la sal que le hecho al arroz, mi respuesta siempre es la misma: Para que no salga desabrido, debes agregar al agua tanta sal como se necesite. El punto lo encontrarás cuando, al probarla, sepa a agua de mar.



2 comentarios
Isabel López viñuela · noviembre 28, 2020 a las 4:28 am
Creo que encontrar lo sagrado de lo cotidiano es a lo que estamos llamados y lo que puede hacer que toda nuestra vida se convierta en un milagro
Patricia Fernández · enero 25, 2021 a las 4:36 pm
Sí, Isabel. Lo cotidiano es lo maravilloso de la vida, porque son esos trocitos de día que la van formando.